1
Hoy en la tarde, me ha dicho mi padre que la semana que viene asistiremos a una cena de compromiso en casa de los tíos. “Te casarás con Sebastiano”, me dijo, “Regresó hace poco de la guerra y ha trabajado con su padre desde muy joven, no te faltará nada...”
Mi hermana y mi madre me abrazaron, contentas con la noticia. Yo sentí que un gran nudo se me formaba en la garganta, no quería llorar. Pero más pudo mi pena. Mis lágrimas me delataron. Mi padre, al verme, enfureció. “¡Debieras estar contenta!”, bramó, “¡Una mujer necesita un marido y Sebastiano es lo mejor que he encontrado para ti!”.
No soy hermosa, lo sé, basta mirarme al espejo que no miente, pero, ¿quién le dijo a mi papá que yo quería casarme? En mi casa no me falta comida y tengo cama donde dormir, ganchillo, hilo y cinco libros. ¿Para qué quiero más? Veo a mi hermana feliz con su matrimonio y eso me basta.
Odio a mi padre y a la vez le quiero, ¿cómo pueden dos sentimientos opuestos albergar un mismo corazón? Ser mujer me condena a una vida en la que no puedo elegir. Si Dios me hubiera hecho hombre ya conocería otras tierras lejos de esta isla. Algo dentro de mí se hincha las pocas veces que he visto los barcos en la mar. Pero soy mujer, y debo obedecer a mi padre. Ahora, que había aprendido a aceptar mi realidad, viviendo en un pueblo olvidado por los dioses de antaño, enfosado en una montaña y algunas noches rojizas por un Etna enfurecido, ¿tengo que casarme? ¡No! ¡Que se parta la isla en dos!
Italia, otoño del 1919
Una boda y dos inmensas ollas.
“Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os declaro marido y mujer”. Con estas palabras, el párroco coronó la ceremonia matrimonial en la modesta capilla siciliana en un pueblo llamado Bíviri. Una vez más, los antiguos muros erigidos en un lejano Medioevo fueron testigos silentes de la unión de dos seres, extraños el uno para el otro. En el altar, el Cristo doliente abrió los ojos, se llevó una mano al pecho y luego bajó la cabeza. La novia lo miró y, conmovida, asintió. Si tal vez alguien más lo hubiera visto, diferente sería la historia a contar.
―Por los nuevos esposos, Santa y Sebastiano, para que el Espíritu Santo les guíe y acompañe en su camino. Roguemos al Señor.
―Te lo pedimos, Señor —dijeron a coro los invitados. Y tampoco se dieron cuenta que el Cristo meneó la cabeza, disintiendo.
―Lo que Dios ha unido, ningún hombre sobre la tierra podrá separar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
—Amén ―Nuevamente, el Crucificado abrió los ojos, posó su mirada en la novia y luego la dirigió hacia el techo de la capilla, buscando una ayuda extra en el cielo.
—El Señor esté con vosotros.
—Y con tu espíritu. Amén.
Santa, a diferencia de otras novias, abandonó su lugar y, perseguida por la mirada ceñuda del párroco, caminó hacia la pequeña imagen de la Virgen que aguardaba a un lado de la capilla. Hincada de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró sin dejar de observar la diminuta lágrima que corría sobre la mejilla de la estatua.
—No me abandones —susurró mientras posaba a los pies de la estatuilla su ramo nupcial de flores silvestres atadas con un lazo blanco de lino. El párroco carraspeó, impaciente, porque le rugía el estómago, había ayunado para comer a placer en el banquete. Caterina, la madre de Santa, se acercó, posó su mano sobre el hombro de la hija y le dijo “Vamos”. La novia, que de novia nada más tenía el vestido porque parecía una inculpada condenada a cadena perpetua, regresó junto a su marido, que aguardaba estoico frente al altar. Al párroco le sobraban dedos en sus manos para contar las bodas celebradas con novias sonrientes, enamoradas del hombre que les acompañaba.
Una boda en la isla tenía que cumplir con tres formalidades: primero, la ceremonia eclesiástica en la antigua capilla; después venía el paseo nupcial por las calles del poblado, todos a pie y, en el mejor de los casos, los novios sentados en un carro engalanado, y por último la fiesta, que podía ser un simple pero copioso banquete, o varios a lo largo de una semana. En la boda de Sebastiano y Santa el paseo fue a pie, permitiendo ser Bíviri el siguiente testigo, después de Dios, por supuesto.
Los novios cruzaron el antiguo arco de piedra de la capilla seguidos del cura, los padres, hermanas y familiares, y caminaron por las angostas calles del poblado. La caravana nupcial avanzaba entre los crujidos de ventanas y puertas que se abrían a su paso, y cuando uno de los invitados del cortejo gritaba «¡Viva los novios!», los demás, incluidos aquellos del balcón, contestaban a coro «¡Viva!». Muchos no se conformaban con verlos pasar, sino que se unían al final de la caravana y los acompañaban hasta su destino sin estar invitados ni entrar al banquete, para luego contar que estuvieron allí y alimentar sus lenguas insaciables con los cuentos ajenos. Era asombroso escucharles días después los, digamos, comentarios sobre el atuendo de la novia, que si largo, que si ajustado, que si demasiado grande, que si el velo corto, que si… En fin, igual daba lo que llevara puesto la víctima de sus viperinas bocas. De la misma manera y respetando el orden en el rango de importancia, la comidilla continuaba con la madre de la novia, la suegra, las tías, las primas, las invitadas y luego el novio, el padre, el suegro... Todos iban a caer en la misma bolsa de las compras, y regresaban del mercadillo rebosantes de acelgas, calabacines, tomates y habladurías. No satisfechas, si hacía bueno, en la tarde se daban cita para continuar dando sentido a sus aburridas vidas. En el fondo, no les deseaban mal alguno a sus víctimas, para ellas lo importante era hablar, fuera bueno o malo, grandioso o sencillo. Así era la gente de Bíviri.
En el día del casamiento de Santa y Sebastiano, alguna que otra lengua se divirtió recordando los hechos de dos meses atrás, cuando las dos familias se reunieron para celebrar el compromiso de sus hijos. Vénere, la madre del novio, tuvo la intrepidez de decir que quería cocinar para el grandioso día de la boda. No se sabe si fue por genuina amabilidad o por fastidiar a la futura consuegra, lo que sí estaba claro era que no respetaba la tradición: el banquete nupcial era menester de la madre de la novia. Y dicen también que durante aquella cena de compromiso el ambiente se puso tan tenso, que se podía cortar el aire con un cuchillo. Antonino y Francesco, padres de Sebastiano y Santa respectivamente, después de haber cruzado unas cuantas palabras cortantes, llegaron a un cómodo acuerdo entre ellos dos: eso era un asunto de mujeres. Dos meses y un día después, la celebración nupcial pasaría a ser el gran banquete para las bocas sin oficio de Bíviri.
El pueblo no era muy grande. Desde lejos parecía una persona recostada sobre una colina. En el centro de Bíviri las calles de piedra serpenteaban entre casas no más altas de dos plantas, con angostos balcones y barandas hechas en hierro forjado. La mayoría de las callejuelas iban a parar a la principal, que pasaba delante de la plaza central y prolongaba su camino hacia la derecha e izquierda para acabar en las cercanas afueras del pueblo. Todo Bíviri estaba rodeado de extensiones de tierras cultivadas básicamente de hortalizas y verduras, que desde años atrás era la actividad más importante. La plaza era el lugar de encuentro para las fiestas parroquiales, el mercadillo de las mañanas y la recogida de agua en la fuente que estaba en una esquina, cerca del lavatorio del pueblo. Al fondo de la plaza estaba la antigua capilla medieval, de piedra y arcos, con una sencilla cruz de hierro en la cúspide de su techo a dos aguas. A un lado, en una casa de más reciente construcción estaba la subdelegación del gobierno en la segunda planta, con dos despachos: Hacienda y Juez de Paz, y a nivel de calle correos y telegramas. En el otro costado una escuelita con una maestra para todos los cursos.
Las casas del centro de Bíviri, que antaño tenían a sus espaldas los cultivos, ahora tan solo conservaban un patio trasero, y eran las residencias de los oficios distintos a la agricultura: un médico, un boticario, el escribano que vendía libros, un alfarero, el herrero y por supuesto, el que reparaba cualquier cosa, desde un zapato hasta un mueble de madera. Al pueblo llegaban caravanas de gitanos durante los meses menos fríos. Chatarreros, magos con bolas de cristal o hechiceras que leían las cartas se apostaban en la plaza ofreciendo sus servicios durante los fines de semana, excepto los domingos, que eran los días del Señor.
Al final de la calle principal que se prolongaba hacia la izquierda, a poco menos de un kilómetro, vivían los padres de la novia. La casa estaba donde acababa el empedrado, en las afueras del pueblo, y todos sus caminos aún eran de tierra apelmazada. Detrás de la casa había un gran patio con vistas a las tierras cultivadas propias y de vecinos, entre ellas las que pertenecían a la segunda hija, Ángela, que estaba casada con Pedro, otro agricultor de la zona. En Bíviri, casi todos eran familia de todos, uno era el sobrino del tío, que a su vez era nieto de la abuela del hermano que se casó con la hija, y ella a su vez era sobrina de un tío que… Al igual que los padres de los novios que se casaron aquel día, que a diferencia de los de Santa, la familia de Sebastiano muchos años antes había dejado Bíviri para ir a vivir a Marluntane, un pueblo más grande a ocho kilómetros de distancia y que, con la celebración de la boda, los había vuelto a reunir en la tierra de sus ancestros.
Entre coros, voces y aplausos continuaba avanzando lentamente el tradicional cortejo nupcial. A la mitad del recorrido la madre y la hermana de la novia abandonaron la multitud cortando camino por las callejuelas laterales. Ni Caterina ni la hija, Ángela, se dieron cuenta que otra mujer había hecho lo mismo, pero en dirección opuesta. Se llamaba Vénere y estaba casada con Antonino. Ella era la madre del novio que, con paso apurado, se dirigía a la casa de uno de los primos de su marido. Allí habían dormido la noche anterior con el hijo casadero, y las otras dos hijas en la casa de otro familiar. Aunque ocho kilómetros no eran muchos, los vientos y las lluvias eran muy traicioneras en el otoño, y hubiera sido muy mal visto que el novio llegara después que la novia ante el altar.
En cuanto Caterina llegó a su casa acompañada de su hija Ángela, cada una se colocó un delantal, la primera encendió el fogón en la cocina, mientras que la otra se dedicó a extender los manteles blancos sobre los tres grandes mesones dispuestos en el patio trasero, al aire libre y a la sombra de las parras.
Caterina revolvía con un gran cucharón los trozos de conejo agridulce que horas antes había cocinado. Todo su cuerpo se estremeció cuando escuchó a Vénere chillando en el patio «¡Hola! ¡Aquí llego yo con el conejo y los cannoli !». La verdad que Vénere no era nada agraciada y tenía un tono de voz tan agudo que le podía crispar los nervios a cualquiera, y más a Caterina, que se caracterizaba por ser una mujer serena. La pregunta de su consuegra retumbó en sus oídos como un trueno en una plácida tarde de verano, arrancando de golpe la paz en su alma. Lo primero que pensó fue que aquella voz estridente era el producto de una mala jugada de su mente. Sin embargo, su olfato no mentía: la tempestad había llegado sin previo aviso… y venía para quedarse.
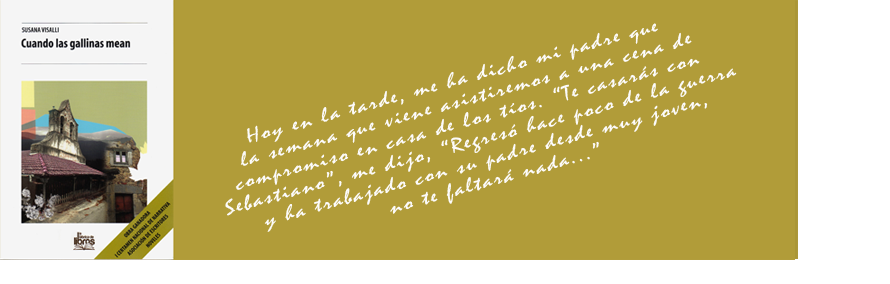
Es solo el comienzo del libro, pero ya me he quedado con ganas de saber que ocurre y eso es una buena señal ........ Me gusta .......
ResponderEliminarMás vale tarde que nunca... Espero que después de tanto tiempo hayas podido leerlo y me comentes si te gustó "al completo". Un saludo.
EliminarQue lindo escribes mi amor!
ResponderEliminarMuy simpatico...Serian felices al final?...Quizas habra aventuras para la novia rebelde...Esto definitivamente hay que leerlo...
Gracias. Espero no defraudarte cuando lo hayas leído...
EliminarLEYENDO LO QUE PUEDES CONTAR, QUEDA UNA CON LAS GANAR DE SEGUIR LA HISTORIA...
ResponderEliminarTe invito a continuar... Un saludo.
EliminarCon más ganas de leer el libro, la descripción de Bíviri y sus pobladores me remontó a la Sicilia de mi padre, hermosa narrativa que promete una agradable lectura, en verdad fué una sorpresa el tema escogido,el titulo no asomaba sobre de qué podría tratarse el cuento, felicitaciones a la autora !!!
ResponderEliminar¡Qué bien! Tus palabras me honran. Un saludo.
EliminarSolo el comienzo y uno quiere seguir leyendo para enterarse que sucede despues, la verdad que esos hechos e historias suceden tambien un la provincia de nuestro pais Venezuela. Felicidades a la autora
ResponderEliminar¡Completamente cierto! A veces nos sorprende encontrar más de lo mismo en tierras supuestamente extrañas... Gracias.
ResponderEliminar